pienso en mi mamá embarazada
llevándome en su cuerpo
con veinte años yendo a trabajar todos los días
en este mimo tren lleno y destartalado
cansada como yo
me pregunto si alguna vez se arrepintió
qué sostuvo
cómo pudo
cuántas noches
tuvo miedo
de no ser suficiente
sé que en todos los poemas que escribí
intento hacer las paces con ella
Martina CruzNunca me ha interesado especialmente el tema de la maternidad, entendida como gestación y/o crianza. Ser yo un cuerpo que da vida y cuida de otro cuerpo me parece abrumador la mayor parte de las veces que me planteo el asunto. De todas formas, no he dedicado demasiado tiempo a pensar sobre este tema, más allá de un momento fugaz que me asalta de vez en cuanto y por el que me pregunto: ¿querré algún día tener hijos? La cosa suele resolverse rápido: ni lo sé ni me importa ahora mismo. A lo mejor siento que puedo tener hijos más adelante. A lo mejor me paso la vida yendo por derroteros que me alejan de ese destino. Ya veremos. Sin embargo, aunque no me interesa demasiado la maternidad propia, ni los temas que tienen que ver con “formar una familia” -signifique lo que signifique esta expresión perversa- sí me interesan enormemente las relaciones que establecemos con nuestras madres, y las que nuestras madres establecen con nosotras.
Me interesan, sobre todo, las relaciones madre-hija, y siempre ha sido así. Me interesa cómo se perpetúan los miedos y las violencias de generación en generación, encerrados en cuerpos nuevos que tratan de huir de lo terrorífico que vieron formarse en la generación precedente. Me interesan las dobleces de ese amor absoluto que parecen poseer las madres. Me interesa la expresión de ese amor para bien y para mal. Me interesan las madres que lo sufren y las que lo rechazan. Me interesan, más que nada, aquellas que no se dan cuenta de que es un sufrimiento agridulce, que no son capaces de ubicar que su malestar viene justo de esa herida, porque toda la vida le dijeron que ser madre -ser mujer- era entregarse y nada más. Me interesa muchísimo cómo las hijas recibimos ese amor, esa ofrenda absoluta, y nos ahogamos en ella. Cómo asumimos la culpa del abandono, porque todo lo que no sea compensar ese amor una y otra vez parece siempre un abandono. Me interesa, en definitiva, todo lo que está en mitad de la figura angelical -la virgen María- o demoníaca -Medea- de la madre; y todo lo que está en mitad de la hija complaciente y la egoísta.
Y porque siempre he sentido que este tema tiraba de mí, yo ya sabía que Apegos feroces me iba a obsesionar.
Le regalé este libro a mi madre en su último cumpleaños. A mi madre, como a mí, tampoco le interesan las visiones adulteradas y angelicales de la maternidad. Odia el día de la madre, odia que se reduzca a las mujeres a ese papel, odia las presiones y los condicionamientos que todo esto implica. Pero a mi madre, como a mí, sí que le interesan muchísimo los relatos que alumbran sobre lo complicado de estas relaciones, y por eso yo le reglalé el libro de Vivian Gornick, intuyendo, por lo que había escuchado de él, que le gustaría. Y de hecho le gustó mucho. Se lo leyó este verano en mi pueblo y, cuando lo acabó, me lo metió en la maleta que yo tenía preparada para volver a Granada. Te lo tienes que leer, me dijo, Te va a gustar mucho.
Apegos feroces es un discurrir del cuerpo de una madre y una hija a lo largo del tiempo y las calles de Nuevas York. Es la historia del devenir de su relación y de sus encuentros con otros cuerpo -los de las vecinas, los de los amantes, los de los maridos, los de las amigas/enemigas-. La relación de esta mandre y esta hija se sucede por las palabras que se dicen y por los silencios que comparten. Se asienta y se enquista en todo aquello que querrían la una de la otra pero que, aunque se atrevan a pedirlo, entienden que nunca podrán tener. Quizás lo más interesante y doloroso de las relaciones madre-hija sea justamente esto: asumir, de uno y otro lado, que la otra nunca será del todo lo que queremos que sea. Desde ahí se enuncia el amor frustrante y salvaje que expone la novela, un amor que atraviesa los espacios y los años, atado desde cada extremo con la esperanza de una mayor cercanía que nunca llega a producirse del todo.
En algunos momentos, la madre y la hija parecen entenderse mejor. Parecen disfrutar plenamente de la compañía de la otra, riendo, recordando tiempos anteriores, compartiendo la ciudad por la que discurren, haciéndose preguntas, escuchando sus opiniones. En esos momentos, la voz de la hija -la narradora- parece relajarse, soltando un poco las cuerdas que agarraba con tensión, pero nunca del todo. Nunca se deja llevar, no se lo permite. Mantiene la tensión, que reaparece en el momento en el que ella dice algo que altera a su madre, o su madre dice algo que la enfada a ella. En esos momentos, la furia del no-entendimiento lo invade todo: cada una desde su postura ve en la otra a una enemiga, alguien que parece negarse en rotundo a aceptar su modo de vida. La madre espera que la hija sea lo que cree que es lo mejor para ella. La hija espera que su madre aprenda a ver sus errores y la reconozca como alguien independiente. Ninguna de estas cosas pasa. Al menos, no del todo. No con la rotundez que les gustaría. La complejidad y la frustración la enuncia la madre, en una sentencia universal de las relaciones madre-hija: “Es que ya no sé cómo dirigirme a ti”.
Vivian Gornick tiene algo que yo envidio: una capacidad absoluta para emocionar desde lo concreto y lo sencillo. No renuncia a la violencia, pero la equilibra con la ternura. No cae en la idealización: se entrega a la complejidad, a las aristas y las líneas difusas que se desdibujan una y otra vez, una y otra vez, para trazar una relación que se expande en cada diálogo.
La novela termina con una conversación a medio decir, como las que se vienen asentando a lo largo del libro, como las que se tienen siempre entre madres e hijas. Los problemas antiguos aparecen. Las frustraciones no se resuelven. Todo es cíclico e inconcluso. Mi madre siempre sentirá que nunca vengo lo suficiente, que me voy demasiado pronto. Yo siempre sentiré que me ahoga tanto amor. Le exigiré que me dé más espacio, que no puedo más. Ella me responderá que no quiere ni puede ser de otra manera. Yo le diré que ya, que ya lo sé. Nos quedaremos calladas, esperando que la siguiente vez sea diferente. La próxima vez será diferente, pensará ella desde el patio de mi pueblo. La próxima vez será diferente, pensaré yo mientras me marcho de allí. Es la historia de los tiempos, de las hijas y de las madres. Por los siglos de los siglos. Una y otra vez.

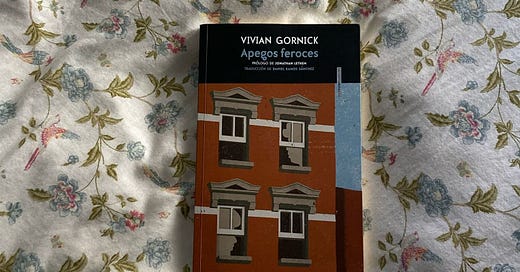




Paula, te acabo de descubrir. Me ha gustando mucho tu reseña y tu reflexión, gracias.
Me ha llegado especialmente cuando dices que parece que nunca seremos capaces de corresponder al amor maternal. Que nunca es suficiente, y en ello, acabamos por ahogarnos. Sin embargo, no puedo evitar preguntarme, sin haber leído el libro todavía y si saber por tanto si se aborda esto en él, si es realmente siempre ese amor materno que nos dan, Amor, con mayúsculas. O si tal vez, al menos a veces, a ratos, sea la proyección del deber que ellas sintieron que debían corresponder para con sus madres, y que ahora buscan y esperan de sus hijas a fin de llenar sus propios vacíos y frustraciones. O la necesidad de que alguien les compense por el peaje de la maternidad y las expectativas que se cernieron sobre ellas, repitiendo así el ciclo.
Aun hoy, por triste que sea, escucho sugerir a veces que las mujeres que no quieren ser madres son egoístas. Y no puedo evitar pensar si ser madre para querer (o acabar queriendo) llenar con ello un vacío no lo es mucho más.
Uno de mis libros favoritos, sin duda. Me interesa muchísimo lo que dices sobre la culpa que nos genera nunca ser capaces de corresponder ese amor (o Amor, en mayúscula, como dice Gornick que lo entiende su madre), y yo siempre me pregunto si será una carrera que algún día podremos ganar… “Una de las dos va a morir a causa de este apego”